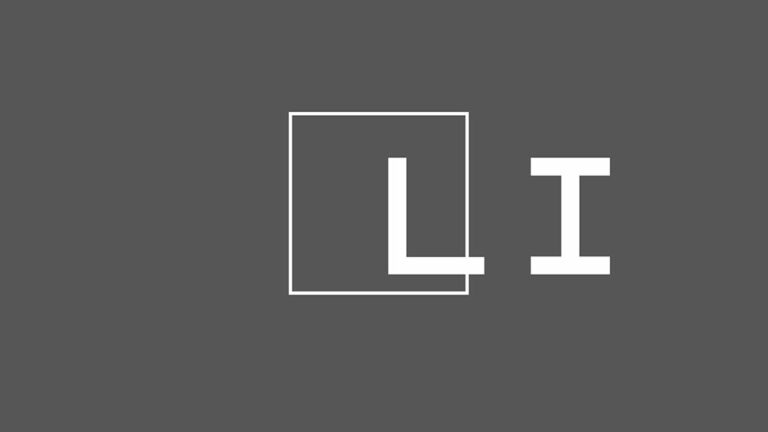OPINIÓN
No sé cómo se hace un homenaje, un acto de reconocimiento, no sé cuáles son los parámetros sociales para hacerlo como corresponde.
A Victòria solo le diría una palabra, pero el oficio de escribir es, a menudo, poner muchas palabras donde basta con una sola y, además, hoy toca adornar este acto con mucha literatura, por eso os explicaré una historia, o mejor dicho, un pequeño resumen de una larga historia. Lleva por título 126 escalones, que son los que hay que subir para llegar al despacho de Victoria Sau en la calle Villarroel de Barcelona.
126 escalones
El hecho de tenerlos que subir a pie y llegar sin aliento es ya un indicador de lo que vas a hacer allí arriba. Quien sube aquellas escaleras lo hace como empujando la piedra de Sísifo o —con un símil que usa Victòria— cargando una mochila muy pesada a la que estás tan acostumbrada que te resulta más fácil llevarla encima que deshacerte de ella. Si además queréis hacer juegos cabalísticos, la suma de los dígitos —1 + 2 + 6— da como resultado del número 9, cifra que sin demasiados rastreos mentales, nos remite a la gestación. Hagan ustedes las interpretaciones que gusten.
Una pequeña habitación de un modesto piso del Eixample es la sala de espera (quien no tenga espera ni esperanza es mejor que no vaya). Hay un espejo, como un aviso: “antes de entrar, mírate”. Pocos muebles y de tono más bien kitsch, alguna revista que nunca te atreves a hojear (bastante llevas ya en la cabeza como para entretenerte con historias ajenas), unos cuantos objetos decorativos, un pato… Allí, una espera sentada y encogida, mirándose a sí misma, sola, figura pequeña, preguntándose: ¿qué le digo? ¿cómo se lo digo? ¿Nos llevará a algún sito todo esto? Y en estas, que giras la cabeza y te encuentras, colgando de la pared en una pequeña postal enmarcada, la imagen de un ratoncito subido a una silla que mira al techo con cara de resignación. Debajo se lee:
“Precisamente a mí me tocó ser yo”.
Me he sentado a hacer una recopilación de las cosas que me enseñó y la lista no me sale entera. Pero recuerdo algunas. Por ejemplo: me enseñó que la mentira no tiene futuro, que el silencio es la peor de las respuestas, que la vida sin sentido del humor no tiene gracia; me hizo ver que el deseo modifica la realidad y que las cucarachas son inofensivas a pesar de Kafka y de Clarice Linspector; me mostró que antes la gente mataba el tiempo y ahora no puede perderlo y me enseñó que poniendo en línea recta objetivo, motivación y acción, los deseos se consiguen. Me ayudó a identificar mecanismos de defensa, a reconocer errores, a valorar metas conseguidas, a frenar. Me enseñó una manera de mirar, de escuchar, de hablar y de escribir, que yo no conocía.
He sido de las privilegiadas que la he tenido para mí sola. Pero, solo una de tantas. El oficio de Victoria ha sido enseñar: desde la tarima universitaria, desde los libros, desde la atalaya de su despacho 126 escalones per encima del nivel del mar. Confidente y amiga —algo que no se les permite a las terapeutas—, en la consulta, habla mucho. Mucho. Otra transgresión. Dice que no es nada ortodoxa, que solo le falta poner una máquina de cafés en el despacho. Pues, no estaría mal; después de tantas escaleras, un té o un café calentito nos reanimaría. Y, al lado, si se me permite la sugerencia, un dispensador de pañuelos de papel que siempre van bien.
No penséis que todo han sido llantos y Kleenex, también nos hemos reído mucho. Una vez le explique un chiste. Es un hombre que va al médico (los chistes siempre son de un hombre que va al médico porque si fueran de una mujer que va a la médica cambiaría el significado). El enfermo dice: “Mire, doctor, yo duermo bien, como bien, pero… —y agitando las manos hacia el médico exclama— ¡Langostas, langostas!”. El doctor no le ve solución y lo envía al especialista. Así, va pasando de médico en médico, siempre con la misma cantinela, hasta que llega al súper especialista, el único en el mundo que puede curarle dado que sufrió en sí mismo idéntica afección. Y vuelve a repetir por enésima vez: “Mire, doctor, yo duermo bien, como bien, pero…¡Langostas, langostas!”. El especialista, que las ve venir, le ruega: “¡No me las tire, por favor, no me las tire!”.
Yo se lo expliqué para mostrarle mi identificación con aquel pobre hombre a quien nadie daba solución. Ella, sin embargo, me dijo que muchas veces se sentía como el súper especialista. La gente va allí y le suelta todo lo que no sabe cómo gestionar. Bien mirado, ya tiene mérito tener que asumir tanta langosta.
He subido muchas veces aquellas escaleras. En una primera etapa, todos los miércoles. Después, la he tenido como un referente constante; cómplice salvavidas a quien hacerle consultas. Diría que siempre la misma consulta, la misma langosta, la misma mochila.
Hace unos meses, ligera de equipaje, subí por última vez los 126 escalones (bueno, por última vez y ligera de equipaje en cuanto al tema que nos ocupa, la vida es tan inesperada, que no descarto tener que subir de nuevo aquella montaña de escaleras empujando cualquier otra piedra). Tenía que comunicarle esa ligereza, y tenía que hacerlo como antes le había vertido las langostas; allí mismo, en su despacho, con el ritual de siempre.
Curiosamente, en esa ocasión, apenas habló. Solo me dijo:
“Ahora te vistes mejor que cuando empezaste a venir —(más de veinticinco años atrás, vale decir) y viendo mi cara de desconcierto ante aquel comentario, añadió— Te abrigas más”.
Mira por donde, yo que pensaba que con la edad había aumentado mi resistencia al frío, resulta que ahora me abrigo más. Tal vez también me enseñó a vestirme.
Cuando nos despedíamos, tuvo lugar una escena entrañable. Yo ya estaba fuera, en el rellano de la escalera, la puerta de salida abierta solo un palmo y a punto para cerrarse. Me soltó un tímido y humano “gracias por esta última sesión”. Y la puerta que se cerraba para no recibir respuesta, y yo en el rellano, sin tiempo para devolverle que soy yo quien tiene tanto y tanto que agradecerle… Fue todo muy rápido. Como la criatura que escupe haciendo puntería, intenté colar por aquella rendija de la puerta un “No, gracias a ti”, que no sé si llegó a entrar.
Pero hete aquí que estas jornadas —¡bendito destino!— me ofrecen la posibilidad de expresarle, con las puertas abiertas de par en par, ante tantos oídos, sin que pueda escaparse, mi agradecimiento, que es también el de todas las que hemos subido aquellas escaleras, hemos llegado sin aliento y le hemos echado encima piedras de Sísifo, langostas y pesadas mochilas.
Señora Victoria Sau, usted es una mujer sabia. En nombre de todas las mujeres que estamos aquí y en el de las que no han podido, no han querido o no han sabido venir, le doy las gracias por compartir, como hace y ha hecho siempre, toda su sabiduría.