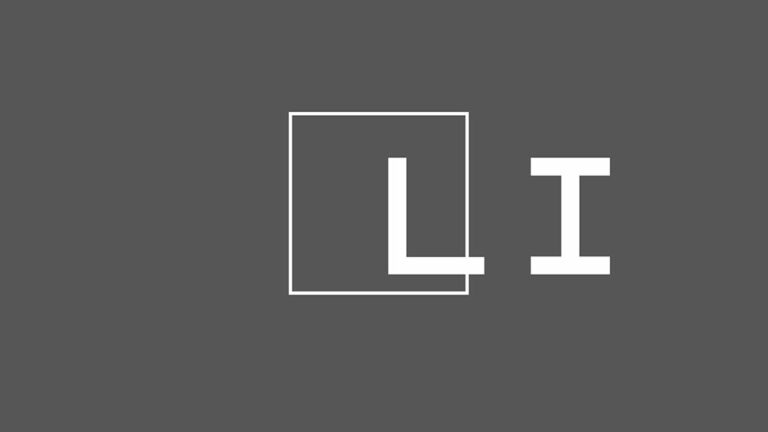OPINIÓN
La preciosa y fértil tapa (las flores son de la ilustradora Katie Scott) y el título del libro de Penelope Lively (busquen los sinónimos de su apellido, búsquenlos…) me impelieron a regalárselo a una jardinera.
Poco después, en cuanto lo empecé a leer, vi que era más que un camino de rosas; mucho más que un libro sobre jardinería.
Penelope Lively. Vida en el jardín (trad. Alicia Frieyro Gutiérrez. Madrid: Impedimenta, 2019) Vida en el jardín es, como la hierba de burro (Erigeron karvinskianus), una especie invasora pletórica de anécdotas; invasiva como una uña de gato llena de crasas digresiones; como una hiedra que trepa por todas partes y de la que cuelgan historias y más historias; como una mimosa llena de savia que arraiga en cualquier sitio y florece de literatura. Inaugura una nueva forma de mirar el mundo: el jardinocentrismo y desde este prisma percibe la sociología, la geografía —me atrevería a decir incluso que la filosofía—, el sentido común y la vida; además, claro, de la botánica; plantas, árboles y humildes o monumentales jardines, y las manos que los faenan.
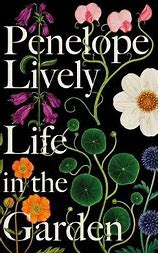
En las quince escasas páginas de la introducción tiene tiempo y espacio para hablar, entre otras cosas, de la feracidad de la naturaleza (tenemos que confiar en que, en última instancia, salve el planeta).
Y en mi caso está, además, la sensación de perpetuo asombro que me producen ese frenesí por medrar, la tenacidad de la vida vegetal, el dictado imparable de las estaciones.
Muestra a partir de las herramientas de jardinería —al igual que las vasijas y los juguetes de siglos atrás que vemos en los museos— que las auténticas necesidades de la humanidad varían poco a lo largo del tiempo y que si un utensilio está bien diseñado, pues está bien diseñado y no hay que cambiar nada.
La pervivencia de unos humildes nísperos en los jardines de una parte del norte de Londres le hacen saber que la habitaba una comunidad grecochipriota, comunidad que los ama especialmente
La querencia de los hombres por los cortacésped y vehículos similares posibilita que entienda la psique masculina. Ve un paralelismo en el hecho de que algunos no recojan las corolas secas y otros detritus con hacer la comida y no limpiar la cocina.
Como la literatura es el césped infinito (y muy británico) donde arraiga el libro, Lively explica el experimento en el que unas plantas fueron sometidas a la lectura y otras al silencio. Las ilustradas —especialmente si les leía una voz femenina— experimentaron un mayor crecimiento. Se les leyó extractos de Shakespeare y de El día de los trífidos de John Wyndham, lo que hace decir a la autora que, si el segundo resultó más efectivo que Shakespeare, hay motivos para preocuparse. ¡Viva la ironía que brota en cada página del libro!
El libro se estructura en seis apartados que arrancan vivamente con una obra de alguna autora. Antes, sin embargo, un misterio de la traducción.
En la introducción vi con complacencia y gratitud que la traductora casi siempre convertía el one inglés en el femenino una (lógico, si tenemos en cuenta el sexo de Lively). Incluso, si el una podía referirse a más gente. Cito este pequeño fragmento porque es un buen ejemplo de femenino con vocación universal.
Una no descubre su potencial como jardinera hasta que no dispone de un espacio propio para cultivar, aunque solo sea una humilde maceta.
(Remite, por otra parte, a los barreños agrietados o a oxidadas y recicladas latas con flores en la entrada de las casas más humildes. Una constante de la humanidad. También a esta especie de palanganas repletas de plantas variadas con buen gusto que el Ayuntamiento de Barcelona sitúa, por ejemplo, delante de la Pedrera o para impedir el paso amablemente en algunas bocacalles.)
En este otro, donde habla de la dimensión del tiempo que otorga la jardinería, también hay un una con tendencia inclusiva.
Cuando se practica la jardinería, una deja de estar atrapada en el aquí y el ahora; piensas en el ayer, y en el mañana, piensas en cómo se dio esto o aquello el año pasado, forjas tus esperanzas y tus planes para el año siguiente.
Constatar que los una iban desapareciendo sustituidos por uno me llenó de desazón y desconsuelo. Pasemos a los seis capítulos.
En el primero, la excusa perfecta es Virginia Woolf y no sólo como jardinera rasa «con tierra como chocolate debajo de las uñas» en imagen feliz extraída de los diarios de Woolf sino como autora. Esto le da pie, por ejemplo, hablar de pintores que —jardineros o no— pintaron flores y jardines: Renoir, Matisse, Klee… y, por supuesto, Monet.
Daphne du Maurier y Rebeca son el resorte que no sólo le permite decir que cuando Rebeca entra en el siniestro jardín de Manderly ya sabemos lo que le espera, sino que la impulsa a hablar de flores y jardines como personajes. La literatura —como periódicamente el agua el jardín egipcio de Lively— lo inunda: habla de literatura jardineril pero también de muchas novelistas con jardines. Elizabeth Bowen, Frances Hodgson Burnett, Carol Shields, Edith Nesbit, Philippa Pearce, Elizabeth von Armin, Karel ?apek… De como cualquier libro infantil, si es bueno, también es para mayores. Del mismo modo que Vida en el jardín es apto y recomendable para todos los públicos.
El tercero se refleja en Vita Sackville-West y el fastuoso jardín de Sissinghurst compartido con su marido. Un matrimonio bien avenido: Sackville-West se dedicaba a la plantación y Harold al paisajismo duro. (La manera que los matrimonios se reparten tareas y preferencias le hace exclamar que la jardinería conyugal constituye una materia independiente de per se.) Ello la lleva al diseño de jardines, pero también a eruditas disquisiciones sobre los tulipanes. Saber que el símbolo nacional de Holanda procede de Asia Central y Turquía, además de una lección de modos, debería hacernos ver la bondad de las migraciones. Es el apartado con más fragmentos literarios: de Jane Austen a Tom Stoppard. Asoma la gran jardinera Gertrude Jekyll.
El cuarto se inicia con Willa Cather, la pionera. Se canta el jardín a gran escala, transformador de la naturaleza, de unos lugares que aún no eran país, que eran tierra, terrones de tierra. Insiste en ensuciarse las manos y los beneficios que reporta a la salud. Habla de las porosas líneas entre el dentro y el fuera del jardín, de la procedencia y el escapismo de las plantas, que no conocen fronteras. Otra lección sobre migraciones. Y del orden que impone en un trocito de mundo quien cuida de un jardín por ínfimo que sea. (Como alguna reseñadora pretende, ¡pobrecita!, con sus artículos.)
En el quinto, Nancy Mitford (todavía hay clases) le sirve para mostrar el paralelismo que existe entre el clasismo que puede imponerse a través de la lengua y el de los jardines, y eso la lleva a sociología de la mejor.
En el sexto usa a Beatrix Potter para empezar a distinguir entre campo y ciudad. Rememora las sanguinarias guerras del siglo xx, la necesidad de alimentos subsiguiente y de qué modo se tuvieron que habilitar jardines y otros espacios para producir vegetales comestibles, y como ello configuró los barrios, pueblos y ciudades británicas, y la pasión por la casa y el jardín. Es decir, urbanismo y geografía.
Los temas, autoras y autores, libros y jardines de Lively son tan escapistas como las plantas: invaden capítulos o se injertan en uno u otro sin solución de continuidad. Un clasista leitmotiv los recorre todos: el elegante y refinado desprecio de una jardinera de al menos tercera generación —siempre por vía materna— por quienes no hunden sus manos en la tierra y no se las ensucian (como Rudyard Ripling o Marcel Proust, y sus libros se resienten). A von Armin la salva porque las convenciones sociales se lo impedían y tenía que cavar a escondidas.