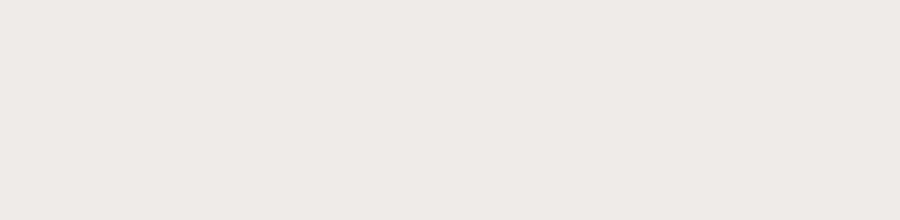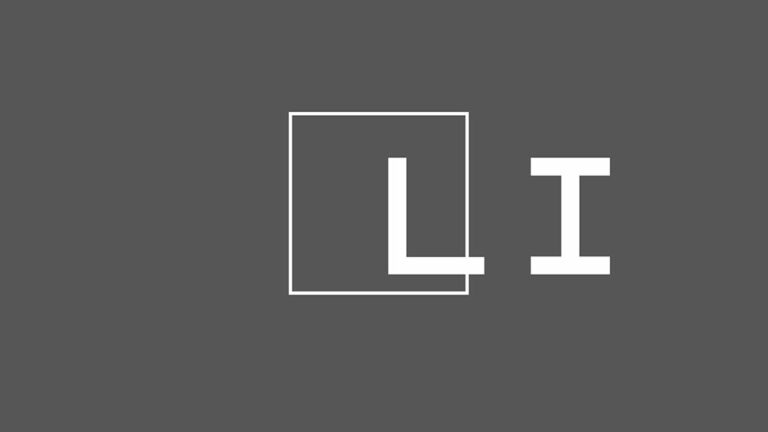Nada más pisar la habitación me llevé la mano a la boca. No me atrevía ni a respirar. En las estanterías, junto a la cama donde ahora duerme cada noche, no pude contar la cantidad de fotos que había de su hija, de Montserrat.

Habíamos subido juntas en el ascensor, acompañadas por su nieto, Pau. Abandonábamos el jardín que hay en la misma residencia, donde habíamos quedado para vernos y para que yo le trajera la transcripción de una segunda entrevista, que le había hecho a principios de verano. Pero ahora ya había llegado la hora de comer y, con ella, la hora del adiós. A Albina, hay que hablarle alto, al oído, porque sus 99 años han preferido brindarle sordera antes que locura. Es un poco incómodo, claro, pero vale la pena solo para escuchar de sus labios –boca del siglo XX-, su trayectoria de mujer inteligente y culta, rodeada de los días hechos años, que abarcan desde el optimismo republicano hasta el miedo enclaustrado del franquismo; que parecen haber entendido la indiferencia posmoderna e, incluso, la orgía individualista de los últimos años que justo ahora –y muy poco a poco- empezamos a dejar atrás.
No son las imágenes, sino el silencio el que, a menudo, vale más que mil palabras. Albina Francitorra Alenya nació del 3 de febrero de 1912, en la calle Llúria, en el barrio barcelonés de l’Eixample, que su hija llenaría de sombras y de días a partir de sus novelas y de sus recuerdos –y de sus olvidos-, y que vertió al ensayo en una de las mejores obras que ha visto la literatura catalana contemporánea, en el suyo y solo suyo Digues que m’estimes encara que sigui mentida (Dime que me quieres aunque sea mentira).

Albina Francitorra es hija de una familia perqueño burguesa del mítico y defenestrado siglo XIX, de un constructor y de un ama de casa que se empeñó en que tomara clases de piano –que ella odiaba- y en ir de visita a ver a las amigas. Fue precisamente –todo momento es útil- en una de estas idas y venidas por el barrio de l’Eixample cuando decidió que quería escribir. Iban las tres juntas: la madre y las dos hijas, la más joven de las dos era Albina. Entonces solo tenía unos quince años y sí, -la calculadora no se equivoca- hablamos de hacia 1927. La amiga, toda dulzura y para hacerles eso que llaman una gracia, comenzó a acariciale cabello y rostro “guapa, guapa…” le decía. Pero así que vio a la mayor, la sonrisa se le fundió en una boca abierta “Esta sí que es guapa!”. Al salir, Albina lo tuvo bastante más que claro: “A partir de ahora, ¡te vas tú a ver a tus amigas! Yo, me busco un trabajo”.
Un concurso literario de la revista El hogar y la moda le concedió su deseo. A partir de entonces, Albina se convirtió en articulista, de izquierda y feminista, a quien no le temblaban ni pluma ni garras a la hora de defender la literatura catalana, sobre todo el teatro, ni tampoco para subrayar el papel de las mujeres en el escenario político y cultural de su tiempo. La Rambla, o el periódico dirigido por Daniel Cardona, Nosaltres sols (Nosotros solos), fueron las primeras páginas que publicaron el nombre de Albina Francitorra a finales de los años 20 y a principios de los 30.

Sin embargo, en 1931 le llegó la historia de amor que iba a cambiarle el mundo –como dice la canción-. “En casa, con que escriba uno, ya hay bastante”. Tomàs Roig respondió así a los textos que la joven Albina le enseñaba, buscando apoyo del hombre que ella admiraba y quería, y que solo supo alzarle un gesto doméstico que ella confundió –cosas del amor- con un dictamen estético: “Yo pensé que escribía mal, y lo acepté”. Abogado y hombre de letras, fue respetuoso con las ideas de su esposa, mujer que votó en las primeras elecciones de nuestra historia, totalmente disconforme con la ideología de su marido, fiel a la Lliga. Fue un “buen hombre” –lo define- un honrado padre de familia de siete hijos que Albina crió, educó y enseñó.
Todavía escribió durante algún tiempo más, en la Hoja Dominical de la parroquia y en el periódico Presència de Girona. La guerra la sorprendió con cuatro hijos, y la posguerra con un marido en la cárcel que sin Dios y con ayuda de sus amigos a duras penas consiguió sacar de allí. Penas y trabajos que poco a poco la encaminaron en el trabajo de madre, que le fue inundando, pausada e invariablemente, todo el tiempo. Una pleamar que de las fiestas infantiles hizo encuentros literarios; donde en lugar de payasos se encontraban poetas y artistas; y donde en lugar de carcajadas, se reunían belleza y humor. Fiestas que –porque todo hay que decirlo- los hijos le reprocharían más de una vez, porque ellos hubieran preferido tener payasos y hacer todo aquello que a ellos les gustaba, y no lo que complacía a sus padres.
El sol mana por la ventana y baña las estanterías, desbordadas de libros, mientras Albina, sentada al borde de la cama, cavila en silencio. Hay chispas irónicas en sus ojos, cuando hablan; hay cinismo en las respuestas que no quiere dar. Ciertamente, el mundo parece hecho del revés, porque en sus ojos me parece adivinar, no la mirada de su madre, sino la de su hija. Orlando y Ramona Adéu. ¿Es el tiempo hijo de una jerarquía?
“¡Hoy toca paella!” celebra la camarera mientras entra, bandeja en mano; y Albina me dedica una mirada divertida, cómplice, justo media hora después de haberme dicho, en el patio interior –ahora jardín residencial- que allí la comida es un asco.
Albina Francitorra no es la “madre del torero”. Albina es la razón geométrica que explica la perfección emotiva, el equilibrio cautivador –como el del vaso de agua que un acróbata hacer girar al borde de su pértiga- que descansa entre una mirada y su escritura. Hay un ángel en esa habitación, que pasa y se sienta todas las tardes para devolverle la visita.