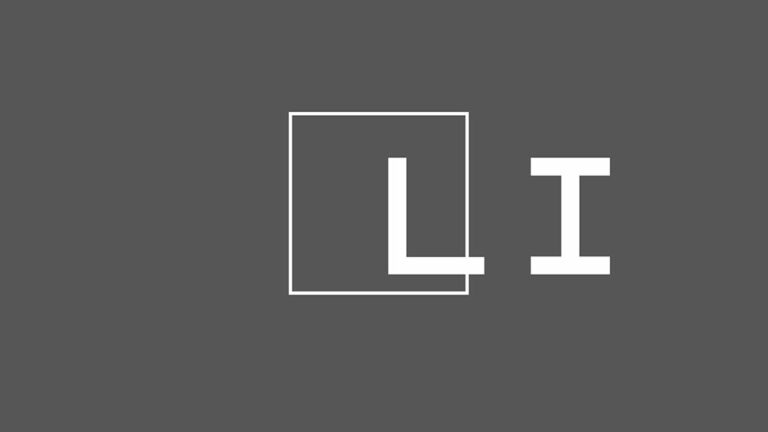Isabel Franc. Foto @RTVE
OPINIÓN
El pasado domingo, 4 de febrero, TV2 emitió la película La vida de Adèle (A. Kechiche, 2013) en el programa coloquio Versión Española.
En el debate, coordinado por Cayetana Guillén Cuervo, participaban Celia Freijeiro, actriz y productora; Emma Solano, activista LGBT, Irene Pelayo, doctora en Comunicación Audiovisual y Estudios de Género, i servidora, escritora y cómica de la pluma (en todos los sentidos).
Está bien que se hagan este tipo de debates. Incluso ahora; o, quizás, ahora mejor que nunca teniendo en cuenta que la jueza designada para representar a la gran e indisoluble España en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, María Elósegui, vincula homosexualidad y patología. Concretamente, y entre otras perlas*, esto fue lo que dijo: “Quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías”.
Sí, sí, mal que me pese, esta señora tiene razón. Me explico: la característica principal del lesbianismo a lo largo de la historia ha sido la invisibilidad. Desde Safo hasta, más o menos, Martina Navratilova no conocemos lesbianas; tal vez tú sí, lectora feminista habitual, pero pregúntalo en la calle y verás que no voy desencaminada.
A principios del s. XX se alzaron voces que reclamaban la existencia de las lesbianas; siguiendo los términos de esta señora, fue ahí donde empezaron a empeñarse en ir en contra de la biología. La (considerada) primera novela lésbica de la historia, es decir, un relato en el que una mujer decía abiertamente que amaba a otra mujer, corresponde a Radclyffe Hall, es de 1928 y se titula El pozo de la soledad, que, como se deduce, no augura nada bueno. A partir de ahí, se da la segunda circunstancia que acompaña el lesbianismo: la tragedia. Prácticamente, toda la obra literaria, cinematográfica y teatral de la época y de épocas posteriores aboca a las protagonistas a suicidios, enfermedades, manicomios, soledad, exilio, etc. etc., y, siempre, al fracaso de la relación, que no tendrá futuro alguno debido a su propia naturaleza. Existen algunas excepciones, Carol, de Patricia Highsmith, por ejemplo, o El almanaque de las mujeres de Djuna Barnes, pero no pasan de ser excepciones, lo que ha intentado transmitir el gran poder patriarcal es que si queríamos existir, lo teníamos muy crudo, habría castigo seguro. Con este panorama, ¿quién no desarrolla algún tipo de patología?
Tal vez sea ya hora de reconocer estas patologías y compensarlas tanto social como económicamente. Propongo, de entrada, que la empresa Kleenex indemnice a cada lesbiana con la cantidad proporcional a las injustas lágrimas derramadas en ese inevitable abocamiento a la tragedia. Si nos hubieran dejado amar con libertad y alegría, no habríamos gastado tanto capital en tisúes. Se nos debería retornar también todo el efectivo invertido en atención psicológica, que no habría sido necesaria de ser aceptada nuestra opción afectiva-sexual y, ya que estamos, nos tendrían que ofrecer servicio psicológico gratuito, a cargo de la Seguridad Social, para el resto de nuestras vidas. En el terreno social, sería imprescindible una demanda pública y explícita de perdón —podría aprovechar para hacerlo el TDHE— por todo el mal causado a las lesbianas, que, como bien aseguran, ha derivado en múltiples patologías. Y en el terreno académico, lo propio sería reparar todos los silencios históricos a través de una Lesbipedia oficial que incluya todas aquellas aventuras, relatos, protagonistas y episodios invisibilizados a lo largo de los tiempos.
Siguiendo sus principios cristianos, la señora Elósegui tendría que llevar al Tribunal de Estrasburgo todas estas reivindicaciones y pedir la reparación pertinente a fin de erradicar, de una vez por todas, las patologías lésbicas. Del resto de patologías homosexuales no puedo hablar, pero de estas nuestras, si es menester, haré campaña para que se reconozcan púbicamente y se nos recompense como es debido.
Més informaciò: