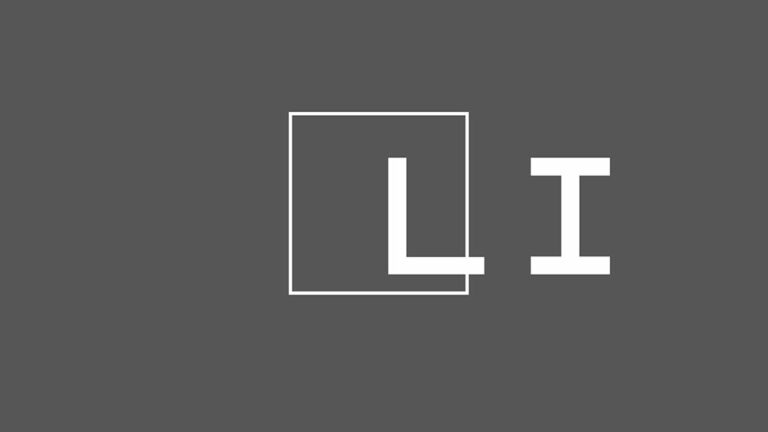Ha llegado a nuestras pantallas Una pastelería en Tokio, el último film de la japonesa Naomí Kawase, una cineasta excepcional que, después de una larga obra creada a partir de formatos y escrituras poco ortodoxos y un tono personalísimo, valorada con entusiasmo en los espacios minoritarios de los festivales, ahora empieza a divulgarse en los circuitos comerciales.
Con este film se inauguró la sección Un Certain Regard, en la pasada edición del Festival de Cannes, festival donde anteriormente había ganado la Cámara de Oro (1997) con Suzaku y el Gran Premio Especial del Jurado (2007) con Mogari No Mori. La Muestra Internacional de Films de Mujeres la descubrió el 2003, dedicándole una retrospectiva, y desde entonces ha sido una cineasta habitual de sus programaciones.
El film, el primero que Kawase realiza a partir de una obra literaria, describe la historia de una anciana que se ofrece a trabajar en una pequeña pastelería dónde, su encargado, un hombre desmotivado y rutinario, elabora sin ningún mimo especial, los tradicionales dorayakis, unos pastelitos rellenos de mermelada de judías rojas. La mujer se ofrece a trabajar con él y a encargarse de la elaboración artesanal del relleno. Con esta colaboración el negocio empieza a prosperar a la vez que se estrecha su relación, a la que se añade una adolescente, en pleno conflicto de crecimiento, que pasa largos ratos en la pastelería. Y entretanto, la vida sigue su ritmo, los ciclos de las estaciones, los cambios atmosféricos, los pequeños rituales del día a día y las interacciones afectivas entre este triángulo intergeneracional formado por tres seres mal ubicados que, gracias a su proximidad y a su intercambio, transforman la atmósfera triste de la pastelería en un espacio cálido, acogedor y confortable.

La historia es tierna y emotiva y contiene la emotividad y la lección de un cuento de aprendizaje. La vida, como la mermelada artesana, se debe modelar con paciencia, constancia, atención y delicadeza en los detalles. La misma atención y delicadeza con la que hay que coexistir con las otras personas y con los elementos de la naturaleza para desarrollar nuestros vínculos de pertenencia y experimentar la esencia de las cosas y de nosotras mismas. En esta adaptación a los otros, al curso del tiempo, al entorno natural, crecemos, evolucionamos y morimos.
En este film, la narrativa de Kawase es más lineal y más convencional que otras veces, posiblemente determinada por los imperativos de la participación internacional en su producción. Pero aún así siguen visibles y presentes sus constantes estilísticas: la fragilidad de la cámara, que como un pincel, busca la colocación adecuada; las modulaciones de la banda sonora, que ofrece un registro amplio y variado de sonidos, desde el ruido del viento entre las hojas al roce de las zapatillas del paso cansino del pastelero; los reflejos del sol en el objetivo de su cámara, tan queridos por la cineasta; los encuadres donde se integran los espacios exteriores y los interiores, tan habituales en la tradición visual japonesa y su particular observación, luminosa, amorosa, de sus personajes, de los cuales siempre es capaz de extraer dignidad y belleza.
Heredera de una cultura que ha creado el teatro Noh y los haikus, donde siempre existen espacios vacíos para que los llenemos con nuestra participación imaginativa, Kawase nos ofrece de nuevo una obra llena de estos espacios que nos invita a contemplar tranquilamente la atención y la intención implícitas en su inconfundible mirada.