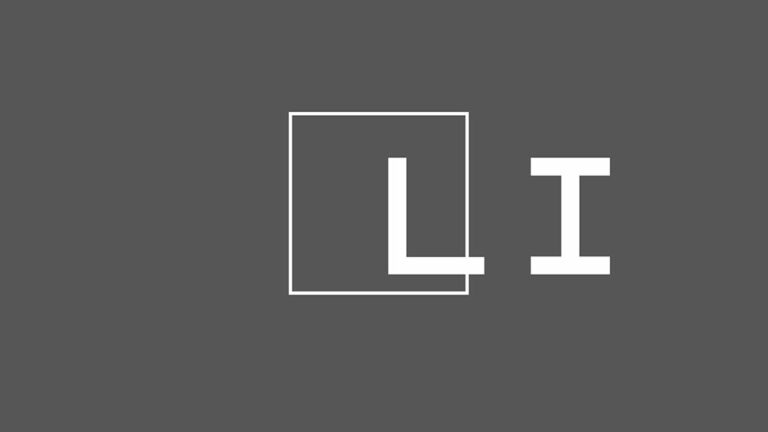OPINÓN
Si en el ecuador entre el verano y las Navidades tienen ganas de viajar y no pueden permitírselo, siempre hay la posibilidad de saciarse con un libro.
Por ejemplo, con un volumen de viajes fastuoso que sigue en orden cronológico algunas de las rutas que por tierra y por mar resiguió la gran Edith Wharton (Nueva York, 1862-Saint-Brice-sous-Forêt, 1937).
Se trata Del viaje como arte. Travesías por España, Italia, Francia y el Mediterráneo, seleccionadas e introducidas por Teresa Gómez Reus. Wharton describe en él bellísimos paisajes y rincones, estilos y obras de arte. El libro se divide en cinco apartados.
El primero recrea un crucero por el Mediterráneo. Como iba justa de dinero, en 1888 fletó a todo trapo el Vanadis, un barco a vapor de más de cincuenta y cinco metros de eslora para bordear el norte de África, algunas islas del Egeo, Malta y Sicilia (curiosamente la selección no habla de su paso por algunos de los lugares que constan en el índice). Le venía de familia, cuando tenía cuatro años, su madre y su padre decidieron vivir un tiempo en Europa justamente para ahorrar. Wharton deleita tanto con lo descrito desde el barco como con los lugares que visita una vez atracado. Y no sólo: en aguas de la Calcídica, atrevida y curiosa, hizo botar la lancha para ver algunos monasterios del monte Athos de cerca (mujer, al fin y al cabo, no tenía acceso; hoy tampoco tendría). Horrorizados, los monjes corren peñas abajo bramando para evitar la profanación de un posible desembarco. Este viaje temprano certifica temple ya de escritora, el gusto por la belleza y la descripción no sólo de paisajes sino de su alma.

Captura de pantalla de Youtube
El segundo apartado reúne diversas estampas de Italia escritas entre 1887 y 1903. Cuatro auténticas joyas que enamoran. Por ejemplo, la deliciosa apertura, cuando decide abandonar la cumbre de los Grisones donde estaba para ir a Italia; pura literatura, tanto cuando describe el pueblo de los Grisones, como cuando hace sociología o se adentra en la psicología de la viajera. O por ejemplo, cuando explica los senderos que su tenacidad la obliga a recorrer para mostrar -con ojo clínico, sabiduría de erudita, traza y buen gusto- el auténtico valor y datación de una terracota ignota estuchada en una humilde iglesuela perdida entre valles y cumbres de ensueño.
La satisfacción no le impide homenajear la autoridad de una maestra como la escritora Vernon Lee (1856-1935) -Wharton, en 1904, le dedicó su Italian Villas and their Gardens-; o de reflejarse en alguna descripción de una gran predecesora, la viajera lady Mary Montagu, genial autora de Cartas desde Estambul, de quien elogia también, con no menos elegancia, su don para la escritura. La nómina de magníficas profesionales no acaba aquí.
El tercero lo conforman algunas incursiones por Francia de 1906 y 1907. Si Wharton ama Italia con toda su alma, en el amor por Francia roza la idolatría. Esta dulce Francia -que aún puede saborearse cuando transitas por carreteras secundarias- vista desde su coche, un Panhard a quien llamaban «George» en honor de Sand, claro está, que le restituye el encanto de viajar porque la libera «de las servidumbres y los engorros del ferrocarril, […] de la obligación de acercarse a cada ciudad por esas zonas de fealdad y desolación que el propio tren crea». Las páginas dedicadas a George Sand (1804-1876), autora, entorno y contexto -físico, literario, social- pueden ilustrar este bello apartado.
Wharton siempre mantiene intacta su hambre de viajes, alimentada por el placer de lo ya vivido y por la ilusión de lo aún no contemplado.
Confirma su pasión por Francia la inmensa labor humanitaria que allí llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial y que posibilitó que fuera la primera extranjera en ganar la Legión de Honor Francesa, o que fuese una de las primeras reporteras de esta misma guerra, méritos que siempre quedan en tercer plano ante proezas como ser la primera doctora honoris causa por la Universidad de Yale o la primera escritora galardonada (en 1921 por La edad de la inocencia) con el Premio Pulitzer.
El cuarto son recortes de un viaje a Marruecos de 1917. Más que recomendable, aunque queda un poco fuera de lugar sobre todo porque los dos fragmentos que lo componen forman parte de un hermoso libro unitario traducido ya al castellano: En Marruecos (2008). De todos modos, lo que describe es interesantísimo, más que por los lugares y edificios, que también, por los comentarios sobre «rendez-vous» o sobre la opresión y la suciedad de las mujeres en los harenes, «sepulcros blanqueados», donde se propugna una «vida sexual y doméstica que se basa en el esclavismo».
El quinto y último apartado, más breve, se dedica a algunos viajes por España (1925-1930), quizá porque la seleccionadora quiso terminar el libro con viajes por «su» geografía (¿qué no daría yo por leer lo que apuntó de Barcelona o sobre las iglesias románicas y góticas de Cataluña exploradas intrépidamente con su «George»?).
Cierra el círculo: si a sus cuatro años realizó en carricoche su primer viaje por España, los últimos tienen toda la alegría y la proximidad del coche. Planeado como último libro de viajes, no llegó nunca a escribirlo. Para que la sección tenga un cierto grosor, se alarga con un breve embrión de un diario apenas hilvanado. Para mí, sin embargo, este dietario tan sólo esbozado no tiene precio: es donde empieza todo. Es como ver el nacimiento de un río: un charquito, un hilillo de agua, un leve borboteo -aventura y excitación de tantas excursiones- que, tierras abajo, acabará convirtiéndose en un impetuoso y rico caudal. El abc de la creación.
Tan esencial como los hechos que consigna para que un viaje sea: «21 de septiembre. Madrid. Descansamos y nos lavamos». A menudo comienza con expresiones como «Día perfecto», «Mañana perfecta», pórtico de momentos felices que en otros papeles encontramos ya concretados: «Seguimos hasta La Seo [d’Urgell], la iglesia románica mejor conservada y más bonita que he visto nunca». Y el honor de ser el lugar más hermoso es concedido una y otra vez en cada viaje, y es siempre verdad (como cada amor, que mientras dura, es eterno).
Porque Wharton siempre mantiene intacta su hambre de viajes, alimentada por el placer de lo ya vivido y por la ilusión de lo aún no contemplado. Exquisita, se decanta por contemplar y valorar el arte también con el sentimiento, el recuerdo y la emoción:
«¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos sentido atraídos de manera irremediable, no por la Transfiguración o por la Venus de Milo, sino por obras menores que tal vez contemplamos por primera vez en un momento feliz, o que mantienen un poder especial de sugestión del que carecen, por su perfecto equilibrio, las grandes obras maestras?»
El gusto por las obras menores rezuma tanto en las notas tomadas a vuelapluma como en la prosa hecha y derecha, así como la fidelidad a alejarse con todas sus fuerzas (en carruaje, tren o coche) de las trilladas rutas de las postales para poder acercarse a las obras de los márgenes:
«¿Quién al viajar no se ha sentido tentado por la visión de lugares semejantes, sin nombre, imposibles de encontrar luego incluso con los más detallados mapas y guías de viajes?», que le hace prometer, perentoria y tozuda -genio y figura-, «cuando por fin perdimos de vista sus torres, que al año siguiente volvería y le obligaría a confesar su nombre.»
En perfecta consonancia, huye con horror de las restauraciones. En este fragmento se ve todo ello:
«Podría parecer que un vistazo al Baedecker […] debería haber subsanado esta omisión, pero me refiero, claro está, no a los puntos que perviven como los más importantes de la peregrinación, sino a aquellos que casi han desaparecido del mapa -y entre ellos están los más encantadores-, o a aquellos cuyas descoloridas glorias han sufrido menos con la restauración, y nos proporcionan una idea más vívida de su apariencia original.»
Si en 1925 encontró que, tanto por dentro como por fuera, Frómista estaba demasiado restaurada, ¿qué diría ahora?