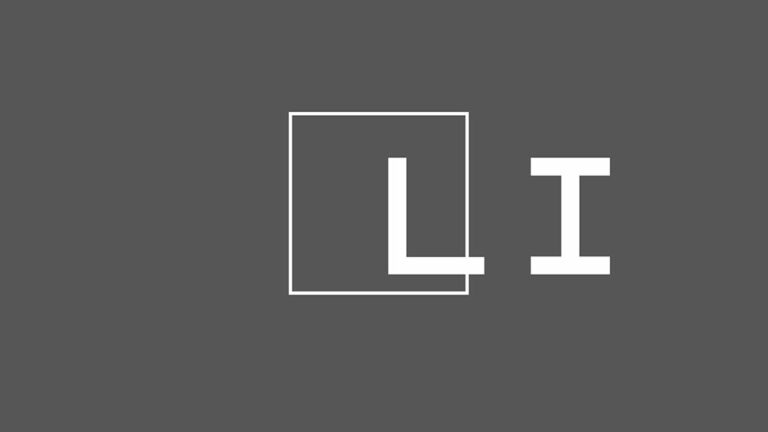OPINIÓN
Días atrás, Jeroen Dijsselbloem, un político neerlandés que desde 2013 preside el Eurogrupo, sentenció: «Como socialdemócrata considero que la solidaridad es un asunto muy importante. Pero quien la pide también tiene obligaciones. Yo no puedo gastarme todo el dinero en alcohol y mujeres y luego pedirles que me apoyen».
Y a continuación añadió: «Este principio se aplica a todos los niveles, a nivel personal, local, nacional y europeo».
Es estupendo que especifique que lo aplica a cualquier nivel, incluido el personal, y que hable en primera persona del singular porque quizás da pistas sobre en qué se gasta la pasta. Algunos diarios portugueses con pragmatismo y fino sentido del humor y de la precisión compararon el gasto masculino en prostitutas (también el de alcohol) en diferentes países europeos y los holandeses no se quedan en absoluto atrás respecto a gastar en la trata de blancas.
Acto seguido, tanto los medios de comunicación como las redes se incendiaron. Curiosamente, la mayor parte de indignadas críticas, especialmente en Internet, se referían al racismo de las declaraciones y no al repugnante y cazalloso sexismo que destilan. Tampoco se fijaban en una coordinación tan poco congruente como «mujeres» (seres humanos) y «alcohol» (cosa, bebida…). Es como si alguien dijera: «me he comprado una libreta, un bolígrafo y un apartamento».
Desgraciadamente, no es un caso aislado. Le acompañan ideológicamente próceres como el eurodiputado polaco nazi Janusz Korwin-Mikke o «nuestro» Miguel Arias Cañete, quien después de unos comentarios machistas, fue ascendido a comisario de Clima y Energía.
Volvamos al caso. Según Dijsselbloem, las mujeres no son sujetas de ninguna solidaridad, ni reciben ni gastan dinero, son simples y unidimensionales comparsas, concretamente prostitutas, con quien los ciudadanos —que no la ciudadanía— se patean el dinero.
Las mujeres tardan dieciséis minutos más que los hombres en identificar un infarto y reciben una medicación tardía y errónea
Un bonita manera de tomar la parte por el todo. Tan y tan habitual que, a pesar de ser tan insidiosa y nociva, muchas veces ni la percibimos. ¿Cuántas veces —ahora que el Brexit escuece de verdad— no hemos oído hablar pomposamente de la democracia más antigua del mundo, cuando, en realidad, se refieren tan sólo a una democracia masculina? Tecleen en santa Google «democracia más antigua del mundo» o simplemente «democracia» y se quedarán con la boca abierta al constatar lo general que es el olvido de las mujeres, por no llamarlo desprecio.
Es difícil encontrar ejemplos más claros y escalofriantes para ilustrar, en el primer caso, el sexismo y, en el segundo, el androcentrismo.
Pero a veces aún es peor. Un artículo sobre enfermedades cardiovasculares alertaba de que, contrariamente a lo que afirma el tópico, sólo en el Estado español mueren diez mil mujeres más que hombres por culpa de las enfermedades cardiovasculares sino que las mujeres tardan dieciséis minutos más que los hombres en identificar un infarto y reciben una medicación tardía y errónea.
Quizás se preguntarán por qué. Pues porque gran parte de la clase médica y de la población sólo tiene en cuenta, percibe, los síntomas de infarto propios de los hombres como síntomas de un infarto. Una médica opina: «No tiene sentido, ¿por qué va a ser típico el patrón de referencia del hombre? Simplemente hay patrones distintos». Científica que también constata que, en las investigaciones, el patrón de referencia son los hombres, esto convierte a las mujeres en invisibles (¿les suena?) y, en el momento de establecer los síntomas de una enfermedad, se produzcan errores. Por cierto, la preferencia por los hombres viene dada porque no tienen alteraciones hormonales, ni ciclos, ni la menopausia; si no fuera que es tan dramático y nos va la vida en ello, daría risa.
Un doctor entrevistado en el artículo remacha el clavo y la tragedia: «Con frecuencia, el diagnóstico en mujeres con enfermedades cardiovasculares es erróneo o tardío, porque los síntomas son atípicos, [sic] no son los clásicos que se describen muy bien fundamentalmente en el hombre».
Que más de la mitad de la población pueda ser considerada «atípica», que más de la mitad de las personas que tienen un infarto se vean como «atípicas», es bastante más que un sarcasmo, un olvido y un desprecio.
La verdad, ante la peligrosísima posibilidad de no sobrevivir a un infarto porque consideren que mis síntomas no son «normales», que un individuo como Dijsselbloem —por mucho que sea todo un presidente del Eurogrupo— me equipare a una botella de anís del Mono o no sea capaz de ver en mí nada más que a una puta me parece peccata minuta.