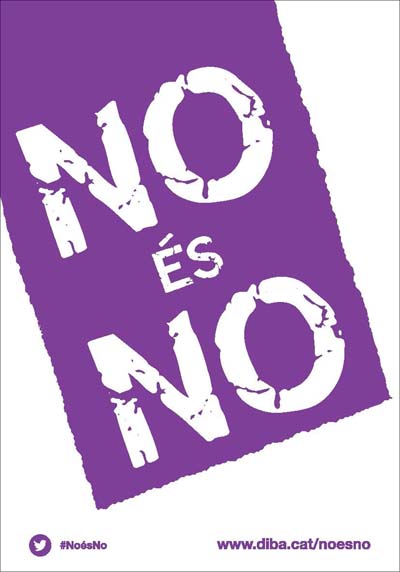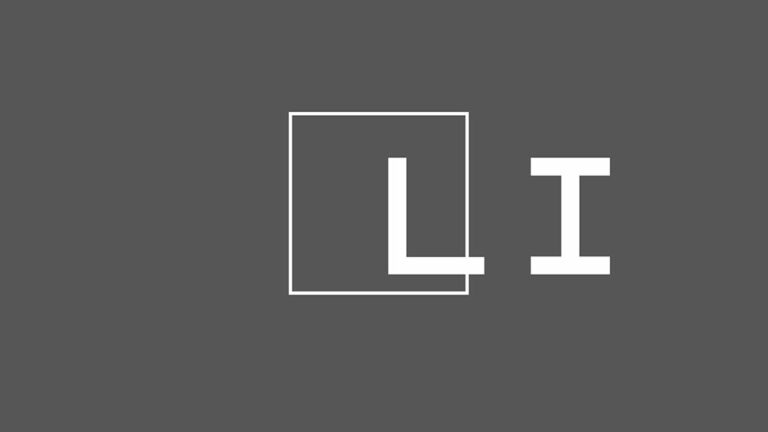OPINIÓN
El pasado 28 de diciembre falleció la escritora norteamericana Sue Grafton y de rebote la inmortal detectiva Kinsey Millhone. Ya nunca sabremos cómo habría terminado una de las más ambiciosas sagas detectivescas que se han escrito.
Nacida en 1940 en Louisville (Kentucky), Sue_Grafton, licenciada en lengua y literatura inglesa, antes de acometer el extraordinario «The Kinsey Millhone Alphabet Series», publicó dos novelas, trabajó como periodista, actriz y guionista y como adaptadora para el cine y la televisión.
Su «Alfabeto del Crimen» es una colección de libros escrita entre 1982 («A» Is for Alibi) y 2017 («Y» Is for Yesterday). Publicada a un ritmo de aproximadamente una novela por año, cada volumen corresponde a una letra del abecedario. Han sido traducidas por Tusquets.
Más de una y de tres han sido galardonadas. En 2019 tenía previsto publicar la última: «Z» Is for Zero, pero ya nunca podremos leerla. Quizás porque había trabajado en Hollywood durante quince años, Grafton era reluctante a vender los derechos al cine o a la televisión, o a que otra escritora o escritor escribiera en su nombre o se apropiara de sus personajes.
La serie nació cuando una Sue Grafton indignadísima con un marido de quien se estaba separando decidió que era bastante más práctico y mucho menos peligroso matarlo en la ficción que en la realidad (A de adulterio, traducida en 1990).
La detectiva Kinsey Millhone, que ejerce en California (en una inventada Santa Teresa, a unos ciento cincuenta kilómetros de Los Ángeles, escenario de tantas novelas clásicas del género), articula el abecedario.
Me presenté y le expliqué mis intenciones, que se resumían en obtener una declaración jurada.
—De las notas del señor Shine deduzco que conoció usted a David Barney en una celda la noche en que lo detuvieron.
—¿Estás soltera?
Miré a mis espaldas.
Esbozó una de esas sonrisitas que hay que practicar mucho ante el espejo; y sin dejar de perforarme los ojos con la mirada.
—Me has oído muy bien.
—¿Qué tiene que ver con todo esto?
Bajó la voz y adoptó ese tono imperioso que se emplea con los perros extraviados y las mujeres.
Aunque el tiempo de la serie es más lento que el real, una novela tras otra la vemos evolucionar y afinarse, vemos cómo acumula encanto y experiencia, vemos cómo siente y piensa, cómo sufre y disfruta. Al principio de la primera novela tiene treinta y dos años; seis libros después («G» Is for Gumshoe, 1990), cumple treinta y tres.
A lo largo de las novelas conocemos a su tía, que es quien la educa; Henry Pitts, el octogenario y guapísimo propietario que le alquila la casa y que, en el minúsculo espacio de un aparcamiento, le construye una nueva cuando en uno de los libros ponen una bomba en la que habitaba. También conocemos el peculiar humor de la húngara Rosie, la propietaria del bar donde suele ir, así como el personal ligado a su trabajo y vida.
Seguimos también sus no siempre fáciles vicisitudes laborales; las ambivalentes y peculiares relaciones que tiene con el footing o las labores domésticas. El singular punto de vista de Millhone sobre este último trabajo puede verse, por ejemplo, cuando reúne un montón de productos de limpieza para investigar si uno de los personajes se ha suicidado.
Apabullaba pensar que el ama de casa corriente se pasa la vida con las piernas rodeadas de artículos mortíferos.
Kinsey Millhone ya no es una rara avis ni está sola, la acompañan un buen puñado de detectivas que con rotundidad, solvencia y elegancia —muy femeninamente— resuelven los casos más enrevesados a lo ancho del mundo. Unas investigadoras absolutamente contemporáneas, que ya no tienen que explicar por qué lo son: ser detective ha pasado a ser un oficio perfectamente apto para mujeres. La hermanaré sólo con una de ellas, con la estupenda detectiva de la novelista Sara_Paretsky, con Vic_Warshawski que trabaja en la otra punta del país, en Chicago, tierra de gángsters y mafias. La comparación es obligada sobre todo si tenemos en cuenta que Warshawski en ocasiones lamenta no ser tan ordenada como su colega Millhone.
Ambas hacen deporte —ello no les impide beber alcohol—; se cuidan más o menos; saben utilizar —aunque no les gusta— armas de fuego y son expertas en defensa personal. Ambas defienden encarnizadamente su libertad, ambas son divorciadas, viven solas y no se quieren complicar la vida con ningún hombre y menos con uno relacionado con las fuerzas del orden…
Pero volvamos a Kinsey Millhone, la heroína de Grafton. Y como una imagen vale más que mil palabras aquí van unas cuantas. Para rematar una detallada descripción del físico de uno de los personajes dice:
Parecía el protagonista de una película sobre el amor imposible entre una rica heredera y un guardabosque. Pensé que arrojarme entre sus brazos y enterrar la nariz en su pecho habría sido un poco improcedente.
[Por tanto, mucho más prosaicamente, acaba así] —Gracias, le acepto la cerveza —dije y le seguí hacia la cocina, que podía verse con claridad a través del plástico. También tenía un trasero interesante—.
Hay fragmentos que no necesitan comentario y que explican perfectamente el tono y la textura de Millhone y por qué la novela negra no es un género menor.
El cajón era un bazar de camisetas viejas y calcetines desparejados. No iba a tener más remedio que plantéarmelo seriamente y ordenar la ropa algún día. Me puse el vestido multiuso, que para los entierros resulta ideal: es negro, de manga larga, y confeccionado con poliéster mezclado con unas fibras tan milagrosas que puede permanecer un año enterrado sin arrugarse. Me calcé unos zapatos bajos de color negro para poder moverme sin dar traspiés. Tengo amigas a quienes les encanta ponerse zapatos de tacón alto, artilugios que a mí me resultan incomprensibles. Si fueran tan fabulosos, seguro que los hombres los llevarían también.
Al volver del entierro y con un suspiro de alivio, por fin puede cambiarse de ropa. Lo celebra soltando una interesante reflexión.
Cerré la puerta a sus espaldas y me deshice del vestido multiuso y de las medias. Me puse los tejanos, el jersey de cuello alto, unos calcetines y las Nike. Alabado sea Dios. […] Me dirigí al sofá, me tumbé boca arriba y me puse a mirar el techo. Pensar es costoso y difícil, por eso casi nadie lo hace.